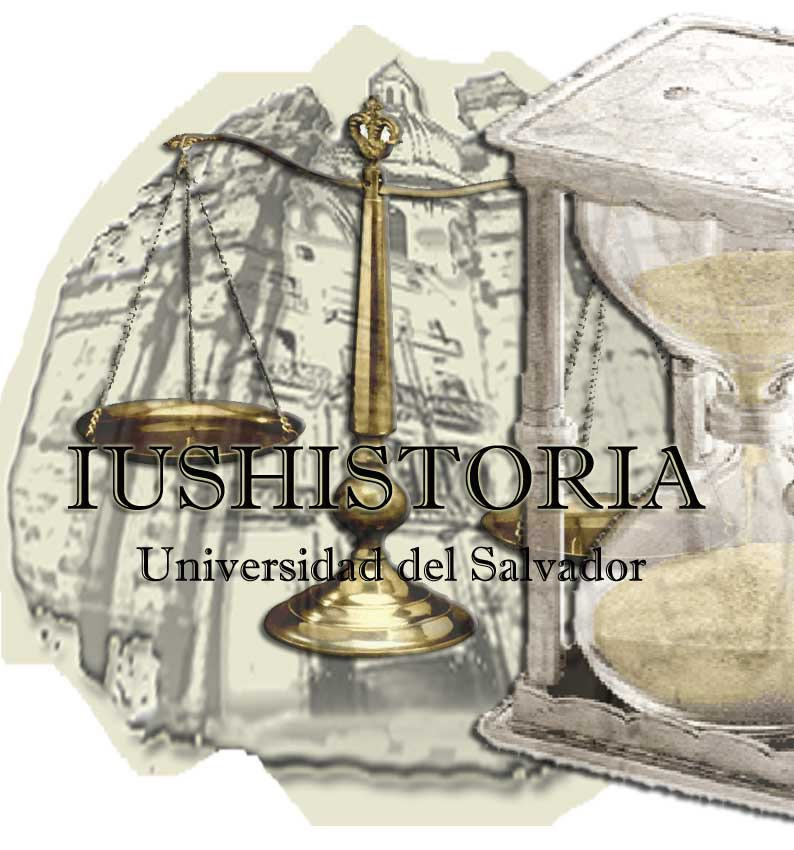

INVESTIGACIONES № 5 – 2008 ISSN 18513522 Buenos Aires, Argentina www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm

[THE SCIENCE AND THE HISTORIOGRAPHY OF THE RIGHT IN THE PRELIMINARY FRAGMENT TO THE STUDY OF THE RIGHT]
MARCELO BAZÁN LAZCANO1
RESUMEN
La ciencia del derecho es para Alberdi tanto la doctrina como la “jurisprudencia propiamente dicha”, sin excluir la filosofía del derecho y la historiografía del derecho. La historiografía jurídica es identificable con la historiografía de la ciencia del derecho, y esta historiografía puede ser objeto de la historia de la historiografía jurídica, lo mismo que puede serlo la historiografía de la ciencia filosófica del derecho.
ABSTRACT
The science of law is for Alberdi as much the doctrine as the “jurisprudence itself”, without excluding philosophy of law and historiography of law. Legal historiography is identifiable with historiography of the science of law, and this historiography can be object of the history of legal historiography, just like it can be the historiography of philosophical science of law.
1 Profesor Titular de Historia del Pensamiento Argentino, Sociología, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo I de la Universidad Católica de La Plata. Colaborador de El Derecho, La Ley y Jurisprudencia Argentina.
I. SU UBICACIÓN EN EL CONCEPTO DE LAS CIENCIAS DEL ALMA
El cometido de la ciencia del derecho es para Alberdi determinar lo que el derecho
es en su esencia. Esta determinación sólo puede alcanzarse, en su opinión, mediante dos
vías; la primera es la “conciencia”, por la cual el derecho se aparece a través de “la
observación y el análisis psicológico”1; la segunda es la “historia”, por la que las
1 ALBERDI, Juan B., Fragmento preliminar al estudio del derecho. Introducción y notas de Ricardo Grimberg, Buenos Aires, Biblos, 1984, III, II, p. 306. Alberdi nos dice que “la ciencia del alma” es “la psicología propiamente dicha” pero que ésta concierne, a su vez, “como la teoría de las ciencias psicológicas en general”, a “las tres grandes funciones del alma” que son el “sentir”, el “pensar” y el “querer”, y por eso se resuelve en las tres “ciencias” que corresponden a estas materias, a saber, las “ciencias intelectuales”, las “ciencias morales” y las “artes liberales”. Esto sugiere que todo lo que quiere decir al afirmar que la “teoría de lo justo, de lo bueno, o Diceocina” corresponde al “mundo moral”, es simplemente que no corresponde ni al “mundo intelectual”,
“verdades jurídicas” son descubiertas por “la observación y el análisis histórico”1. Son esenciales, por tanto, para la ciencia del derecho, los conceptos de la “psicología” y de la “historia”.
el mismo sentido en el que empleamos “diceocina”; o (2) se trata de una ciencia distinta de la “diceocina” pero también de la “estética” y de la misma “psicología”. Pero en este caso ella es usada como genus y no como species y tampoco por Alberdi en bastardilla sino definida como “psicología propiamente dicha”, o sea “como la teoría de las ciencias psicológicas en general, las cuales, se distribuyen con relación a las tres grandes funciones del alma –sentir, pensar y querer– en ciencias intelectuales, ciencias morales y artes liberales” (ibid., III; II, p. 305). 1 El significado que tiene en este pasaje la palabra “historia” es el que posee cuando se usa con el mismo significado que la fórmula hegeliana “historia res gestae” (historia como cosas hechas por los hombres)
La primera expresa la función, al mismo tiempo teorética y práctica, de la ciencia filosófica. La filosofía, como una de las dos “ramas” de la “ciencias del hombre”, se ocupa esencialmente del “alma”. Si la filosofía no hiciese otra cosa que tratar de “las funciones del cuerpo”, se reduciría al “experimentalismo organizado por Bacon”1; en
otras palabras, a la mera observación de los “hechos”1.Condición de la ciencia filosófica es su posibilidad de diferenciarse de las “ciencias naturales”, las cuales únicamente estudian, por lo relativo al hombre, “las funciones […] [de su] cuerpo”2, mientras que aquélla atiende primordialmente “a las tres grandes funciones del alma”, o sea a su “sentir, pensar y querer”, y por eso se resuelve, también fundamentalmente, “en ciencias intelectuales, ciencias morales y artes liberales”3. Sólo reconociendo a cada una de las
“análisis” no incluye ni el “experimentar” en términos de la “investigación controlada” nageliana ni el “inducir” en términos del método baconiano de “de los auxilios de la inducción”. Suponiendo que mi interpretación del pasaje alusivo al “experimentalismo de Bacon” (en Alberdi, no en el autor de Novum Organum) sea correcta en los aspectos señalados, síguese que la consideración por Alberdi de la “observación” de las “relaciones” de los “hechos” como uno de los “elementos” conducentes a la “teoría”, o sea, del “método” en la “ciencia” implica las siguientes afirmaciones:
dos “ramas” de las ciencias del hombre sus “elementos constitutivos””1, la teoría de la
ciencia puede diferenciarse y así definir a la ciencia del derecho como una ciencia
filosófica cuya relación con las tres variedades de “ciencia del alma” es la misma que el
doctor Eximio distingue entre aquellas ciencias que están en relación de “subordinación
no total sino parcial” con otras2. La ciencia del derecho es, por tanto, un resultado de la
aplicación de los “principios” de la “teoría de lo justo, de lo bueno, o Diceocina”, de la
“teoría de lo bello […] o Estética” y de la “teoría de la observación, del razonamiento,
del lenguaje”, al conocimiento de la “regla racional que gobierna la sociedad humana”3.
No puede haber ciencia más que como consecuencia de esta aplicación de principios.
Pero si la ciencia del derecho opera a través de estas tres ciencias, no recibe su
nombre de ciencia sino por su subordinación a los principios de toda ciencia, o sea a
aquellos en los cuales la teoría de la ciencia resuelve el concepto de la ciencia en
cuanto tal; quiero decir, en una palabra, que la ciencia del derecho es para Alberdi,
1 Cfr. ALBERDI, op. cit., III, II, pp. 304305. La proposición según la cual una cosa es el “cuerpo” y otra el “alma” es una definición de la razón de la división de las “dos ramas respectivas […] a [esos] dos elementos constitutivos”. Además, en lugar de decir solamente “que entre estas ciencias hay la misma intimidad y dependencia que entre el cuerpo y el alma”, Alberdi dice también que ellas son “diferentes”. Esto es así, porque no sólo sus “instrumentos” sino también sus “objetos” son distintos. También son igualmente diversas las “leyes de […] la constitución especial” del “cuerpo y el alma”, lo que significa que la diversidad objetiva concierne a la naturaleza misma de ésta o de sus “leyes”. Todo lo cual constituye una justificación suficiente para decir que en un importante sentido la consideración de la fisiología como especie de las Geistenwissenschaften y no de las Naturwissenschaten es totalmente inconsistente. 2 Pero la consideración de la fisiología como especie de las segundas y de la “psicología” como género de las definidas como “ciencias filosóficas” en contraste con las “naturales” como denominación de aquéllas (ibid., III; II; p. 305), es realmente lo que conduciría a negar “la intimidad y dependencia […] entre el cuerpo y el alma”. Es decir, es la división de las ciencias del hombre en “filosóficas” y “naturales” necesariamente negativa de la unidad de su objeto. No puedo creer que lo sea para Alberdi, entre otras, por la siguiente razón. Me parece claro que en su opinión “el cuerpo y el alma” son “dos elementos constitutivos” no solamente de dos ciencias diferentes sino de una entidad que es el hombre mismo. Considerando que Alberdi enuncia expresamente el dualismo “almacuerpo”, y continúa asumiendo en todas partes que mientras la ciencia de la primera tiene un objeto, la de la segunda configura otro, si entiendo bien esta separación, habría de negar cualquier identificación entre los “dos elementos constitutivos” de la unidad en cuestión. Naturalmente, es posible que “el sistema de los conocimientos humanos” debe abordar “los elementos de la constitución humana” –el derecho, por ejemplo–, considerando “la subordinación y recíproca dependencia” en que ellos se hallan también en el caso de él. Con todo, me parece que hay muchos otros indicios de que realmente no hay, en su opinión, razón para considerar en términos unívocos lo que constituiría el subiectum de la “ciencia del hombre”, y lo que deseo hacer aquí es enunciar brevemente la alternativa que me parece que es la verdadera en este aspecto. Mantengo que lo que realmente intenta afirmar Alberdi con su tesis de “la subordinación y recíproca dependencia” de los elementos no es ni un pluralismo indefinido ni un materialismo encubierto por el que sea el alma la que se subordine al cuerpo, sino un dualismo espiritualista no desprovisto de razones para considerar interrelacionada la dicotomía entre uno y otro como integrantes de la unidad en que finalmente se resuelven. 3 Cfr. ALBERDI, op. cit., III; II; p. 305.
necesariamente un rerum cognoscere causas 1 que opera con un “método”, tiene una
“teoría” que resulta “del principio fundamental” que rige su “objeto”, y posee tanto una
“nomenclatura” para designar las “relaciones” de que depende éste cuanto un
“sistema”2 en que se resuelven las “semejanzas y desemejanzas” que tales “relaciones
presentan”3. Sin estas propiedades, ninguna ciencia y no solamente la del derecho puede
concebirse. Por tanto, si el conocimiento de la “regla esencial que gobierna la sociedad” no tuviera estas características, no haría falta nada más para demostrar que no es una ciencia.
II. DOGMÁTICA Y JURISPRUDENCIA
Pero cuando la ciencia del derecho se concibe como “dogmática”, que es decir como “doctrina”1, es claro que los motivos que ella utiliza para la búsqueda de la “regla esencial” no son propiamente dogmáticos o doctrinarios, sino filosóficos e históricos, es decir de “análisis psicológico” y de “análisis histórico”, respectivamente2; no de exposición metódica sino de “observación”, igualmente metódica, de los “hechos” que constituyen la base de las “relaciones” cuyo “principio fundamental” procura precisamente desentrañar la filosofía del derecho3.
Depende de esta subordinación a la filosofía y a la historia del derecho el carácter científico de esa expresión de la ciencia del derecho en que se resuelve la “dogmática” como exposición metódica de “las verdades jurídicas encontradas por estas vías”4, así
Creo incluso que ese sentido es el mismo en el cual la archivología teorética (anterior y posterior al siglo XIX) emplea la palabra “clasificación”. Ella utiliza palabra entendiendo su significado en el mismo sentido en que la “idea del sistema había sido traspasada a principios del siglo XVII a la estructura y enseñanza de la música, la teología, la filosofía, la jurisprudencia” (LUHMANN, op. cit., p. 17), o sea con referencia a un “medio para asegurar y fundamentar los conocimientos” del archivo considerado tanto como “formación artificiali structturate secondo criteri practicoinduttivi e socondo criteri teoricodeduttivi” (ADOLF BRENNEKE, Archivistita. Contributo alla Teoria ed all’Storia Archivistics Europea, Testo redatto ed integrato da WOLFGANG LEESCH sulla basse degli appute presi alle lexioni tenute dall’Autore ed agli scritti lasciati dal medesimo. Traduzione Italina di Renato Parrela, Milano MXMLXVIII, pp. 4144) cuanto como “fondi che conservano la fisonomia constituitasi durante lo svilupp che ha preceduto il versamento nell’archivo” (ibid., p. 42); en otras palabas, no con referencia a una “realidad” (LUHMANN, op. cit., pp. 1719) como la constituida por el concepto de “formazioni organica” o de “complexo orgánicamente sviluppatosi” o “di organicità” (BRENNEKE, op. cit., pp. 41, 62 y 95). 1 La exposición metódica del derecho es para Alberdi lo que llama “dogmática” e identifica con la “doctrina científica” del derecho. Por tanto, la exposición en cuestión se resuelve en un “dogma filosófico” definido como científico y cuya “expresión legal” da lugar al despliegue del “método técnico” que es el que aplican los jueces “a los casos ocurrentes”. Ibid., III; II, I, p. 306. 2 Por tanto, en rigor, la “dogmática”, aunque se resuelve finalmente en la configuración de lo que Alberdi llama “dogma filosófico”, no opera ab initio como propiamente dogmática o doctrinaria sino en términos del “análisis psicológico” inherente a la filosofía del derecho y del “análisis histórico” concerniente a la historiografía del derecho. 3 Aunque al mencionar los “hechos” cuyas “relaciones” observa la ciencia del derecho para ofrecer sus “clasificaciones” o “sus sistemas”, Alberdi no utiliza la expresión “filosofía del derecho”, es manifiesto que alude a ella cuando discurre sobre el “principio fundamental” en que se resuelve “la teoría” a través del “método” por el que obtiene “estos resultados”. Ibid., III, II, p. 304. 4 Puesto que el “método” que la ciencia del derecho necesita es un doble método, y el reconocimiento de esta necesidad deriva de la consideración, a la vez que filosófica historiográfica de ella, la dogmática, como exposición de las “verdades jurídicas encontradas por […] [las] vías” de la filosofía y de la
como la “jurisprudencia propiamente dicha” (interpretatio sensu stricto), que es parte de la ciencia del derecho en cuanto “teoría de la jurisprudencia”1, se ilumina, también científicamente, “por la doble antorcha de la filosofía y la historia”2. El uno y el otro de tales caracteres científicos dependen de una necesidad cuya satisfacción hace posible la ciencia del derecho; precisamente porque la historia del derecho es la historia de la ciencia del derecho3, y la filosofía del derecho es una parte de esta última ciencia, una y otra no tanto se excluyen cuanto se hallan en recíproca dependencia4; la que se podría denominar la parte histórica (y mejor se diría historiográfica)5 de la ciencia del derecho es indisociable de su parte filosófica; si la historiografía de la ciencia del derecho no existiera, tampoco podría existir la ciencia del derecho, y viceversa, si la ciencia del derecho (en su aspecto filosófico) no existiera, tampoco podría existir la historiografía de la ciencia jurídica6.
III. FILOSOFÍA DEL DERECHO E HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA DEL DERECHO
historiografía de la ciencia del derecho, es a su vez un derivado lógico de la satisfacción de aquélla que operan las “verdades” en cuestión “metódicamente” formuladas. Ibid., III; II, p. 306. 1 La jurisprudencia como noción “de un método técnico” destinado al reconocimiento del “dogma filosófico” en la ley, o sea del “derecho (que cae) bajo la experiencia legal”, no es más que una de las manifestaciones de la filosofía del derecho; pero el hecho de la aplicación del derecho “a los casos ocurrentes” configura una parte de la ciencia del derecho esencial a la rama de ésta que es la ciencia del derecho judicial. En otros términos, mientras la “teoría de la jurisprudencia concierne al aspecto teorético de la referida aplicación, ésta, en cada caso concreto, es aquella parte de la ciencia del derecho que consiste en la “interpretación misma de la ley” o “jurisprudencia propiamente dicha”. Ibid.,III; II; p. 312. 2 Ibid., III, II, IV, p. 312. “La interpretación iluminada por la doble antorcha de la filosofía y la historia, sabe extraer el espíritu más puro de la ley, de entre un montón de palabras rudas y bárbaras, y guiada por él, extender muy lógicamente la aplicación de una ley que parecía limitada, a hechos que parecían imprevistos; manteniendo así la legislación en armonía con la movilidad y progresos del tiempo”. 3 Si, como dice Alberdi, “la historia es como la ciencia misma, entonces la historiografía del derecho es una ciencia cuyo objeto es el derecho como ciencia; la “historia del derecho” no tiene otro subiectum que el resultado de la “aplicación” del concepto de “la naturaleza filosófica” del derecho; de ahí que ella garantice esta “naturaleza […] por sus aplicaciones mismas, que […] [existen en la vida práctica de la humanidad, y en la individualidad de cada pueblo; en todos los destinos, en todas las proporciones del orden social, y en el sistema general de las cosas humanas. En este campo fecundo la filosofía del derecho encuentra opiniones y dogmas que allanan sus vías: la dogmática encuentra fórmulas y teorías que facilitan su desarrollo, la interpretación encuentra datos luminosos que disipan la oscuridad de los textos”. Ibid., III; II, I, IV, pp. 310311. 4 Ibid., III, II, p. 306. La filosofía del derecho es la parte básica de la ciencia del derecho, la primera de las cuatro pates en que se resuelve, en orden de gradación jerárquica, esta ciencia. 5 El reconocimiento del “derecho” en la “historia” es la historia en sentido gnoseológico, y el objeto que se reconoce es esta misma historia, en sentido ontológico. Ibid., III, II, p. 306. 6 Ibid., III, II, pp. 305306. “Como la existencia del derecho nos es atestada por el doble testimonio de la conciencia y la historia la ciencia necesita de un método para buscarlo por medio de la conciencia, y otro para buscarle por medio de la historia. Para lo primero, la observación y el método psicológico; para lo segundo, la observación y el análisis histórico”.
Establecida, pues, la relación de la dogmática y la jurisprudencia sensu stricto con la filosofía y la historiografía de la ciencia del derecho, ¿cuál es la relación de ellas entre sí?
Aquí las cosas, no diré que se oscurecen, cuanto se complican. La complicación concierne al problema de aquellas dos divisiones de la ciencia del derecho de que dependen tanto la dogmática cuanto la jurisprudencia.
La verdad es que si el desdoblamiento de la ciencia del derecho, del cual habla Alberdi al considerar al derecho en su “condición científica”, no “en su naturaleza filosófica” ni “en su constitución positiva”1, entre la filosofía del derecho y la historiografía jurídica, es necesario para la garantía del hallazgo de las “verdades jurídicas” cuya exposición constituye el objeto de la dogmática, y, con esto, para la eficacia del método que hace posible la teoría de la ciencia del derecho o teoría de la jurisprudencia lato sensu, no es, sin embargo, suficiente. Al final, son los legisladores quienes tienen que formular los “textos y los códigos” que la dogmática, con sus “teorías y doctrinas”, prepara2; y formular quiere decir dar al “derecho” su “expresión legal, en el estilo legislativo”3. A este respecto conviene meditar el concepto alberdiano de “ley”, desarrollado en el cap. IV de la segunda parte del Fragmento preliminar, dedicado a la “Teoría del derecho positivo”. Ciertamente puesto que la ley es para Alberdi únicamente “la razón prescripta, y la razón es universal y eterna, debe la ley ser esencialmente una y otra cosa”4; y esta dualidad implica la negación del carácter de “ley” a lo que es “disposición sobre un caso especial”5 o “disposición sobre un individuo”6. Es claro que en tanto se trate de lo segundo no habrá “regla” sino “privilegio”7, y en tanto de lo primero, “decreto” y “tampoco […] regla, ni ley”8. El problema se presenta en cuanto la “disposición” no sea ni “especial” ni “individual” sino “no […] racional”9. Ahora bien, el medio para solucionar este problema es el de la
1 Ibid., III, IIV, pp. 300312. 2 Ibid., III; II, III; p. 311. 3 Ibid., III; II, p. 306. 4 Ibid., II, IV, p. 284. 5 Ibid., II, IV, p. 284. 6 Ibid., II, IV, p. 284. 7 Ibid., II, IV, p. 284. 8 Ibid., II, IV, p. 284. 9 Ibid., II, IV, p. 284. Porque, aunque es cierto que tampoco es “regla” la “disposición sobre un caso especial” ni lo es, igualmente, la “disposición sobre un individuo” (los que no son, por eso, ni “decreto” ni “privilegio”), respectivamente, lo que no puede definirse como “regla”, si “no es racional […] no merece el nombre de ley.
negación del carácter de “regla” a la disposición irracional; ayuda aquí la idea, proveniente de las Partidas tanto cuanto de Santo Tomás de Aquino, de la “sola expresión regla irracional” como “contradictoria”1. Por eso, la distinción de lo que es una “disposición” general respecto de la “especial” y de la “individual”, esto es, de la “disposición” que es “regla” o “ley” respecto de la que no lo es, no basta para garantizar la “universalidad” de la primera. La “disposición”, si es sólo “general”, es insuficiente para constituirse en “ley”. La “disposición” debe ser “racional” para merecer “el nombre de ley”2.
Es verdad que la “universalidad” de la ley por lo general, aun cuando ésta sea “racional” y por eso “razón prescripta”3, es también ella “relativa”4. Pero esta relatividad de la ley como disposición general se explica en cuanto precisamente concierne “no a los individuos, sino a los distintos estados sociales”5. La ley, precisamente porque no es “disposición” especial ni individual, no es tampoco, rigurosamente hablando, universal6. Es, pues, una exigencia de su misma racionalidad aquella por la cual se dice de ella que su “universalidad” es “relativa”.
De otro lado, tampoco se puede desconocer la relatividad de la perpetuidad de la ley” puesto que a ella le pertenece verdaderamente la propiedad de ser siempre “razón aplicada”7.
Por tanto, también sobre esta otra relatividad se debe detener nuestra atención. ¿A qué se refiere ella? Basta recordar la noción de aplicación, como ocasión respecto de la cual la “razón” se prescribe o, mejor, como localización espaciotemporal de la razón8 para convenir con Alberdi que el carácter esencialmente variable en que ella se resuelve como principia individuationis es de su esencia, y así no solamente una consecuencia de su “irracionalidad”. Las leyes “deben” y no únicamente pueden “perecer” porque la “razón aplicada” que constituye su esencia excluye su “perpetuidad”. Hablar del carácter “racional” de la ley no equivale a negar que sus “aplicaciones” sean “constantemente variables”. Suponer, por otra parte, que estas últimas representan
1Ibid., II, IV, p. 284. 2 Ibid., II, IV, p. 284. 3 Ibid., II, IV, p. 284. 4 Ibid., II, IV, p. 284. 5 Ibid., II, IV, p. 284. 6 Cfr. VON WRIGHT, Georg H., Norm and Action. A Logical Enquiry (1963), I, 4; II, 7. 7 Cfr. ALBERDI, op. cit., II, IV, p. 284. 8 Ibid., II, IV, p. 284.
necesariamente su modificación sustancial, aunque sea ex hypothesi, es negarle nada menos a su “principio” la movilidad que es esencial a “las relaciones que preside”1.
Pero así como la “razón prescripta” es esencialmente “relativa” en cuanto a su “perpetuidad”, así también es y debe ser “relativa” la “perpetuidad” de aquellas leyes cuya “irracionalidad se ha acreditado” por el tiempo2.
El “principio”, en estos casos, concierne a lo que el legislador, “tomando por razón lo que no es”, ha prescripto como ley. Desde este punto de vista debe tenerse en cuenta, según Alberdi, que una vez que lo que “no es racional” se reconoce, la “disposición” en que ello consiste jurídicamente debe ser derogada; puesto que la “debilidad humana” ha conducido a tomar por ley lo que es contrario a la “razón”, desde que el “progreso” en el conocimiento del derecho natural permite reconocer el error, su caducidad debe operar necesariamente.
IV. LA LEY
Ahora bien, el problema del concepto de ley como necesariamente “racional” implicado en la aserción alberdiana de que “la ley no es ley sino porque es racional” mira a una consideración de ésta exclusivamente referida a un concepto de “razón” definible como indeterminado: si esta indeterminación se concibe a modo de una definición de lo que es “ley”, ¿cómo puede conciliarse tal definición con una concepción iusnaturalista del derecho en Alberdi? Con el fin de resolverlo conviene, en primer lugar, aclarar en qué “medida” este “racionalismo” es realmente definitorio del concepto en cuestión. Que la ley deba ser racional y que sería definible con otra palabra si no tuviera esta propiedad no significa que “de toda razón se ha de hacer ley”3, sin límites ni reserva alguna. Por eso el propio Alberdi aclara que “sólo la razón de pública necesidad, la razón de utilidad social, merece convertirse en ley”4. Esto no impide que la ley sea identificada con “la razón general […] invocada por la voluntad general”5. Si la ley es racional, pero imposible de cumplir, aunque la imposibilidad sea relativa y no absoluta, tampoco es identificable con el concepto inherente a ella. Se trata, precisamente, de que ella, como “expresión del derecho”, no tanto prescriba “el bien
1 Ibid., II, IV, p. 287. 2 Ibid., II, IV, p. 287. 3 Ibid., II, IV, p. 285. 4 Ibid., I, VIII, pp. 215218 y II, IV, p. 270 y ss. 5 Ibid., II, III, IV, p. 271.
positivo” cuanto el “bien negativo, es decir”, el que se resuelve en la prohibición del daño1.
V. EL “DERECHO LEGAL”
Volviendo al concepto formulado por Alberdi para referirse a la ley, conviene fijar la atención sobre el principio, igualmente desenvuelto por él, de que “la ley no es el derecho”.
Las razones filosóficas que determinan, del modo en que se ha formulado, esta proposición, en la que se niega que la ley sea el derecho, se relacionan con el concepto de la “ley” como “forma” y con el del “derecho”, en cambio, como “fondo”, o sea con la primera en cuanto “letra”, como opuesta al segundo, considerado equivalente al concepto del “espíritu”, el cual se relaciona con lo que Vico designaba con la palabra “ius” y consistía o consiste en “la intención que el legislador ha expresado en la ley”, cuya “inteligencia” por el intérprete dogmático o judicial consiste aquí en la “expresión” de ella2.
En este aspecto se explica con mayor claridad que Alberdi afirme que “en el llamar derecho a la legislación, al Código”, como consecuencia de la consideración del primero como “contenido” y del segundo como “su expresión, su palabra, su simulacro”3, no se ha de ver otra cosa que un error derivado del falso concepto de que el derecho es la ley. Lo que hay de verdad en la relación entre estos dos conceptos es que el primero puede resolverse en el segundo si y sólo si el dualismo, por lo que respecta al problema contenidoforma, tiene la propiedad de ser armónico.
Creo que la distinción señalada nuestra los aspectos más importantes de lo que Alberdi quiere decir cuando afirma que a “la letra” o a la “forma” del derecho debería llamarse “derecho legal”. Pero también sugiere que quiere decir algo más –algo que creo que no carece comparativamente de importancia–, y que se refiere a la relación entre ese derecho y el que denomina “derecho real”.
El enunciado en el que formula esta última expresión en esta parte del Fragmento preliminar da a entender que ella significa lo mismo que “derecho positivo”4. El hecho
1 Ibid., II, III, IV, p. 271. 2 Ibid., II, I, p. 250; II, V, pp. 290291. 3 Ibid., II, III, IV, p. 271. 4 Ibid., II, I, p. 250; II, V, pp. 290291.
de que Alberdi considere útil dar a entender esta identidad, sugiere que, parte de lo que quiere significar con ello, es sencillamente que el concepto del “derecho real” es oponible al concepto del “derecho legal”1. Así, pues, si tomamos la propiedad particular de ser “real” el “derecho”, parece que lo que se quiere decir en parte al afirmar que esta propiedad no equivale a la cualidad de “legal”, es sencillamente que el “derecho positivo” no es definible como “legal”. Si esto es parte de lo que afirma, se diría inmediatamente que por “derecho legal” no entiende, prima facie, el consistente en lo que llama “derecho real”. Pero, ciertamente, lo que también pretende decir en otros enunciados, no precisamente formulados en esa parte del Fragmento preliminar, es algo que denotaría que el “derecho legal” no contrastaría necesariamente con el “real”2. Quiere decir, simplemente, que este último derecho podría ser una especie del “derecho legal”. Pero difícilmente podría éste ser definido en tales términos si se opusiera totalmente al “derecho real”. Si así fuese, ¿por qué no contraponer irrestrictamente el “derecho legal” al “derecho real”?
Por tanto, pienso que en el enunciado en el que Alberdi utiliza la expresión “derecho legal” como sinónimo de “derecho escrito”, no lo hace diferenciando al primero del “derecho real” concebido en términos de “regla racional […] […] [relativa a] la conducta del hombre en su relación con las cosas”3, ni tampoco oponiéndolo al “derecho social”, que incumbe a la relación del hombre “consigo mismo”4, sino en contraste con el derecho en sentido estricto o sin adjetivos. Naturalmente, para el “derecho legal”, se explica este adjetivo del mismo modo que para la expresión “derecho escrito”: cuando se usa el adjetivo “escrito”5, tal uso admite que además de él,
1 La oposición en cuestión implica, a su vez, que el principio se aplica (¿también?) al “derecho positivo”,
o sea que ella se extiende a este último “derecho” en cuanto su contenido no difiere, prima facie, del “derecho real”.
2 Si una de las dos divisiones que Alberdi reconoce en el “derecho natural” es el “derecho real”, y si el “respectivo derecho positivo” de “cada pueblo” es la realización del “derecho natural”, también el “derecho legal”, concebido como legislación digna de ser amada y hecha hábito es definible como “derecho positivo” y, por eso, en términos de una analogía de atribución intrínseca con el mismísimo “derecho natural” (supra, § VIII). Sobre la analogía en general y esta especie de ella, véase ante todo SUÁREZ, Francisco S. J., Disputationes Metaphisicae (1597); 2, I, 14; 2, II, 2223, 3233; 2, VI, 10; 20, III; 7; 20, III; 7; 28, III; 14, 1617, 1922, 29; 29, III, 7; 33, II; 2123, etc. También HELLÍN, José S. J., La analogía del ser y el concepto de Dios en Suárez, Madrid, Eguina, 1947, I, pp. 1929; II, 14, pp. 57108. Y FRAGUEIRO, Alfredo, La analogía del derecho, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Departamento de Filosofía Jurídico y Social, Córdoba, 1952, pp. 1540. 3 Ibid., I, II; pp. 199200. 4 Ibid., I, II; pp. 199200. 5 Ibid., II, II; IV, pp. 270274.
también hay un derecho no escrito o “consuetudinal”, que consiste en la “costumbre”, la cual otorga “fuerza” a la ley o la “arrastra”, así como esta última únicamente, “amonesta”1. Según que la “habitud” en que el “derecho consuetudinal” consista, se tendrá o no un “derecho legal” definible como propiamente “derecho” y no sólo como “simulacro” de una “forma” desprovista de y no solo contradictoria con el “fondo” (supra, § III).
VI. EL DERECHO COMO COSTUMBRE
Ahora bien, puesto que Alberdi también sostuvo, respecto del derecho, que éste no se identifica con la legislación, incluso que el Estado “es anterior” a esta última pero “no es anterior al derecho”2 (infra, § IX), lo que significa que la noción de la existencia de un Estado desprovisto de legislación es totalmente consistente aunque “la letra” del derecho no exista, a la consideración del concepto de este último se le une la del “derecho consuetudinal” como propiamente el derecho: donde no existe el “derecho vivo”, que es la costumbre, no puede existir el Estado, mientras que la existencia de éste exclusivamente está dada por la existencia de la costumbre como “rueda sobre la cual gira la máquina social”3.
En este otro aspecto la definición del derecho en Alberdi da lugar a una delicada cuestión de límites conceptuales con aquel otro concepto que es el de la “fuerza de ley”. No se puede hacer aquí de esta interesantísima y dificilísima cuestión más que una limitada referencia, que sirva al menos para plantear el problema en los términos en que lo hace Alberdi. La “considerable generalidad”4 y, sobre todo, “duración”5, determina en la costumbre, además de su “legalidad” la propiedad de otorgar ésta al “primer resorte”6 de la “máquina social”, y pone a la vez el concepto de sí misma frente al concepto de la ley, que es el problema aludido en la expresión “fuerza de ley”7, precisamente asociable a la “costumbre garantida”8 que aquellas dos condiciones suponen; y en cuanto ese problema es resuelto afirmativamente por Alberdi, o sea en el
1 Ibid., II, II; IV, p. 273.
2 Ibid., II, II; IV, p. 271. 3 Ibid., II, II; IV, p. 272. 4 Ibid., II, II; IV, p. 272. 5 Ibid., II, II; IV, p. 272. 6 Ibid., II, II; IV, p. 272. 7 Ibid., II, II; IV, p. 273. 8 Ibid., II, II; IV, p. 272.
sentido de que la costumbre así concebida es ley o tiene o “adquiere fuerza de ley”1, propone o suscita el imponente problema de sus relaciones con la “escritura”. Ahora bien, también en torno a estas relaciones se manifiesta una necesidad análoga a aquella para cuya satisfacción actúa el mismo derecho, que es la necesidad de que las leyes escritas acostumbren o sean lo que “los pueblos acostumbran” hacer2. Así, pues, en principio, las relaciones entre la escritura y la costumbre, siempre que la segunda sea, además de duradera en su “generalidad”, “puesta en razón”3, como lo exige Alberdi siguiendo puntualmente al derecho castellano junto con las ideas de Aristóteles4, no se desenlazan de las relaciones entre costumbre y derecho cuando, como ya se indicó, aquélla se identifica incluso con éste, cuando el mismo Estado se reputa existente porque existe el “derecho” e inexistente porque lo que existe es únicamente la “legislación”5, cuyo concepto, por otra parte, es claramente distinto del relativo al “verdadero derecho”, que es el “derecho vivo” (infra, IX) y alude también y sobre todo a una “estructura no identificable con” el derecho […] en sentido filosófico”: este “derecho”, incluso esta “ley en sentido filosófico” y no escritural, “es una regla, un orden constante en el acaecimiento de los fenómenos de un cierto orden”6. La razón de esa distinción está en la profunda diferencia de la relación entre el derecho y la costumbre y la ley el derecho, que se aprecia mejor sustituyendo, en el primer caso, la palabra costumbre por la palabra derecho, y negando el uso de esta última para referirse a la ley, en el segundo. La primera de estas relaciones es una identidad y no solamente paridad, pero no lo es la segunda. Esto no quita que también el derecho, que es “el derecho natural”7, necesite, “para surtir obligación legal”, “ser prescripto por la sociedad”, puesto que “este requisito es esencial para su eficacia legal”. Esta consideración conduce al propio Alberdi, si no a una contradictio in terminis, al menos a una oposición o contraste (o también tensión) no necesariamente hegeliana entre dos conceptos que son: a) el de la “promulgación”, desde la cual “ata” aquella “eficacia leal”8 y b) el de la “fuerza de ley” adquirida por el “derecho consuetudinal” en cuanto es
1 Ibid., II, II; IV, p. 272. 2 Ibid., II, II; IV, p. 273. 3 Ibid., II, II; IV, p. 273, nota 2. 4 Ibid., II, II; IV, p. 273, nota 2. 5 Ibid., II, II; IV, p. 271. 6 Ibid., II, II; IV, pp. 270271. 7 Ibid., II, I; p. 250. 8 Ibid., II, I; IV, p. 287.
el íntimo, el inseparable, el fiel aliado de la vida y de los destinos del Estado”1. Por eso “después que Dios hizo la primera edición del universo, ya no se hacen leyes de un golpe, de un soplo oficial, sino por la repetición larga de un acto, por el uso, por el hábito”2. Entre otras cosas, por lo demás, “los pueblos, como los hombres, no proceden como piensan, sino como acostumbran”3.
El problema está precisamente en si esta costumbre es derecho y en qué medida lo es; es decir, si en el hecho de que la “virtud obligatoria” del derecho definible también como “legal” comience con “la promulgación de la ley” y se considere como prohibida la aplicación retroactiva de ésta porque consiste en “culpar la inocencia legal”4, el concepto del derecho se manifiesta. No se plantea la duda sobre que “la promulgación debe ser pública, clara, neta, porque si todos conocen las leyes, también las leyes deben dejarse conocer por todos”5; basta considerar, además de esta justísima aserción de Alberdi sobre la cuestión, otros pasajes directa o indirectamente referidos a ella de su Fragmento preliminar, para darse cuenta de que la noción de la ley escrita no tenía en nuestro primer constitucionalista y probablemente más encumbrado filósofo del derecho en América, después de Carlos Cossio, el carácter superfluo que una historiografía del derecho argentino definible como “de tijeras y engrudo” le asigna sin ningún examen riguroso de su pensamiento6. En cambio, la distinción entre esta ley escrita y la no
1 Ibid., II, I, IV, p. 272. 2 Ibid., II, II, IV, p. 272. 3 Ibid., II, II; IV, p. 273. 4 Ibid., II, II; IV, p. 287. 5 Ibid., II, II; IV, p. 288. 6 Tengo que confesar que no puedo hacerme una idea razonablemente clara de lo que lo que pretende decir TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, Las ideas jurídicas en la Argentina. Siglos XIXXX, tercera edición. Nuevamente revisada y ampliada, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1999, § 42, al afirmar de la “autoridad legislativa” que es criticada por Alberdi, excepto en lo referente a que la expresión en cuestión está únicamente referida al “principio de la autoridad fundada en la tradición”. Pienso que, ciertamente, esto es parte al menos de lo que quiere decir, aunque no lo sea todo, y por lo que se refiere a este punto, no creo que sea necesario que afirme que no estoy enteramente en desacuerdo con él. Pero si esto es lo que quiere decir, pienso que comete un gravísimo error cuando llega a inferir que, por esa misma razón, las proposiciones de Alberdi sobre la legislación versan sobre un concepto de la ley como el “resultado de una operación lenta, práctica, delicada” (ibid., § 47) y no correspondiente al mismo “orden científico” exigido por éste “para la jurisprudencia”. Esto es así porque Tau Anzoátegui confunde “la habitud de la ley” como práctica de ésta que se resuelve en el “derecho constitucional” con la operación de su formulación, cuyo arte es el derivado de la “doctrina científica” llamada “dogmática” y se resuelve en la “expresión legal” del “estilo legislativo”, qua “derecho legal”, y habría que pensar que también confunde el mismísimo concepto del derecho civil en Alberdi al considerar que éste formula ese concepto meramente cuando afirma que es “un elemento vivo y continuamente progresivo de la vida social” y que “la filosofía es el primer elemento de la jurisprudencia, la más interesante mitad de la legislación” o, lo que es lo mismo, que “constituye el espíritu de las leyes” (ibid., § 43). Si es así, el hecho de que la ley no sea el derecho, tal vez no puede ser una razón para negar importancia al derecho natural y
escrita o “consuetudinal” se perfila como muy interesante por el lado del concepto mismo del derecho.
Es cierto que la “regla racional prescripta” y, por eso, promulgada, sólo opera con “virtud obligatoria” desde su publicacoón1; tal es, en particular, la razón de ser de aquella división de la ciencia del derecho definida como “jurisprudencia”, porque aunque ésta también opera aplicando la costumbre praeter legem sin alterar su carácter científico, no encajaría en el concepto de la división alberdiana de la ciencia correspondiente a ella; que tal concepto se desvirtuaría en la teoría alberdiana de la
ciencia del derecho si la división en cuestión se resolviera en la exclusiva y excluyente aplicación de un “derecho” totalmente carente de “expresión legal”1 no puede ser discutido. Tampoco es discutible, si no me engaño, el hecho de que la jurisprudencia es, para Alberdi, aquel “método técnico” de la ciencia del derecho dirigido al reconocimiento de este último “en las palabras de la ley”, para “aplicarlo a los casos ocurrentes”2; y, asimismo, no lo es tampoco el hecho de que la dogmática, también otra división de la ciencia del derecho en Alberdi que tanto prepara como provoca “los textos y los códigos”3, tiene como cometido formular las “teorías y doctrinas” más adecuadas a la expresión literaria en que se resuelve la redacción de aquéllos, o sea, precisamente, la ley escrita y no la “consuetudinal”. Pero también es cierto que tal ley no puede ser cualquiera, y el punto más delicado de la cuestión se refiere aquí a su “contenido”. Es igualmente difícil de negar que en este punto Alberdi ofrece una vez más un concepto que tiene al menos la apariencia de una solución al problema de la constante antinomia en que discurre su agudo pensamiento sobre el particular, y probablemente esa apariencia no puede ser superada en tanto que por derecho se entienda, en general, no tanto la “forma” cuanto el “fondo”, en vez de entenderlo como la unión entre el “derecho legal” y el “derecho”, o sea entre la “escritura” y la costumbre racional o entre la “palabra” y el “espíritu”, que es decir, según el mismo vocabulario de Alberdi, entre “el derecho” y “la legislación”.
La razón por la que la apariencia se resuelve en la resolución efectiva de la antinomia o el dilema planteado es aquella misma por la que el propio Alberdi considera una “metonimia” la consideración de la “legislación” como “derecho”4 , o sea la expresión del efecto por lo que constituye la causa. Por esto, después de todo el concepto de la “obligación” como efecto del “derecho” y la denominación de aquélla como “derecho legal” acaba por aclarar el enigma en que se resuelve la antinomia conceptual y no solamente lingüística. La verdad es que si la “legislación” es la “forma” del “derecho”, esto significa que hablar de este último como de la materia es calificarla como privado de la forma, que es la “legislación”; por eso ni la forma debe ser
1 Ibid., I. 2 Ibid., III, II, p. 306. 3 Ibid., III, II, III, p. 311. 4 Ibid., II, II, IV, p. 274.
contemplada sin relación al contenido ni éste con independencia de aquélla, aunque se tratara de la “materia primera” (materia prima) en términos del doctor Angélico1.
En orden a lo que Alberdi llama “ley” se puede intentar resolver la grave cuestión contemplando el concepto alberdiano de aquélla como lo que vive o, más exactamente aún, “debe vivir profundamente en la conciencia y en las costumbres de la nación”2. El punto de partida para comprender qué es lo que se entiende con esta proposición es la referencia a la observancia de la ley, por “la nación, […] [aun] a su pesar”, o sea “espontáneamente, por hábito”3. A esta autorregulación o estado de cosas cuasinatural se asocia lógicamente el concepto de que “los hombres no proceden como piensan, sino como acostumbran”4, o sea la consideración de la conducta como práctica institucionalizada o con arreglo a normas, o, también, como indeliberada. A su vez, el concepto de esta práctica se vincula al de la costumbre implicada con (o identificada a) ella y por la que los hombres y, por eso también, los pueblos, “proceden […] como gustan, no como deben”, y en consecuencia “pueden gustar de lo que acostumbran”5. Ahora bien, puesto que es la costumbre lo que gusta, conviene acostumbrar al hombre a lo debido, ya que en este caso “las leyes […] serán respetadas y guardadas porque serán amadas”6. Este principio es precisamente aquel por el que Platón define con “razón […] el arte de hacer amar a los hombres las leyes de su patria” como “el arte del legislador” (ars legum auctoris)7 .
Cuando, por tanto, Alberdi, sobre las huellas de Aristóteles, afirma que si “la ley quiere imperio”, debe tomarlo de la costumbre, no afirma el principio de la costumbre secundum legem sino el de la ley según la costumbre (ius legale ut subiectum secundarium iuris consuetudinalis).
De igual modo que el “derecho” necesita de la ley subordinada a él, también la ley necesita de la costumbre para obtener imperio, lo que Alberdi formula a través del
1 Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, De los principios de la naturaleza, cit. por Ismael Quiles, S. J., La esencia de la filosofía tomista, Verbum, S. A., 1947, pp. 239241. 2 Cfr. ALBERDI, op. cit., II, II; IV, p. 272. 3 Ibid., II, II; IV, p. 272. 4 Ibid., II, II; IV, p. 273. 5 Ibid., II, II; IV, p. 273. 6 Ibid., II, II; IV, p. 273. 7 Ibid., I, IV, p. 284.
concepto del “derecho natural” como “hecho efectivo por medio de una semejante ley” (ius naturale ut factum efectivum ab lege secundum consuetudinem)1 .
Queda por analizar, desde la perspectiva del Aquinate, la relación entre la materia y la forma en la unión de la costumbre con la ley que configura el concepto de esta última como “positiva” y, por eso, como “regla racional de moral negativa” que “competentemente prescripta […] sobre un objeto de interés social”, se erige en aquella a la que “los miembros de la asociación deben someter sus actos externos, bajo cierta pena, en caso de infracción”2.
Este último concepto, equiparable al de Santo Tomás sobre el mismo punto, se descompone a su vez en dos, según que se lo mire desde el punto de vista formal o del contenido.
La consideración formal de la “ley positiva” se resuelve en la noción de ésta como dada por la autoridad competente y, por esto también, como escrita por ella.
Diversa, o más bien inversa, es la noción de la misma ley desde la perspectiva de su contenido, que se resuelve a su vez en el concepto de este último como “objeto de interés social”. Cuando Alberdi asocia el fin de la ley a este “interés”, afirma sin duda el concepto tomista del “bien común”, que se ha visto opera en la costumbre de lo debido3 , como esencial, pero pretende decir también y sobre todo que la ley debe, para ser propiamente definible como “derecho legal”, dirigirse a una “habitual cadena” vivida por aquélla como debida. Esto significa que en cuanto pueda existir antinomia entre tal “habitud” y la ley, prevalece el concepto de la segunda como mera escritura divorciada de la costumbre, y por eso la negación por esta última del derecho natural, cuya esencia es la “inmutabilidad” contrastante con la “relatividad” inherente a la costumbre4.
Por tanto, la única vía legítima para la solución del problema del verdadero derecho positivo (rerum ius positivum) está en admitir la antinomia negativa de la legitimidad de éste en contraste con la unión recíproca entre la ley y la costumbre que se resuelve en la identidad de su concepto con el concepto del “derecho” y, por eso, en la legitimidad, que deriva de aquélla, de la “ley positiva” enderezada a un “interés social” dado precisamente por la costumbre en la realización del “bien en sí” en que consiste el “bien
1 Ibid., II, IV, p. 273. 2 Ibid., I, IV, p. 284. 3 Ibid., II, IV, p. 273. 4 Ibid., II, I, p. 251; II, III; IV, p. 271.
moral”, cuya “regla”, igualmente “moral”, es el derecho mismo. Decir que el derecho propiamente dicho es la referida unión de su forma con su contenido, o sea que valga como tal si y sólo si tal unión se da, no puede significar otra cosa sino que la costumbre no es la materia prima y no está sujeta, por eso, a la privación de la forma que caracteriza a esta última en la teoría de Santo Tomás. En este sentido a la forma que netamente corresponde a la costumbre se añade aquello que se genera de la misma materia y se resuelve en la ley, no como forma de la forma sino como forma de la materia (lex ut forma materiae).
En rigor, puesto que la generación “no es sino del compuesto”, éste se configura con la composición de la materia no desprovista de una forma y la forma “a la cual tiende la generación” de aquélla1.
Por eso el derecho es un compuesto de la costumbre como materia no primera (consuetudo ut materia non prima), y su “forma”, la “ley como forma” de aquélla (lex ut forma materiae non prima) y por eso también como generación de la materia y la forma de la costumbre racional (generatio materiae et formae consuetudinis rationalis).
Ahora bien, este modo de pensar estaría viciado por la confusión entre el concepto del derecho natural y el concepto del derecho positivo. Ni el derecho positivo como unión de la costumbre con la ley representa una generación idéntica a ambas ni el derecho natural se identifica in toto con aquél; contrario ciertamente al segundo es el primero en cuanto “no es del todo perfecto, no es del todo verdadero […] y legítimo”. Definida la conducta como no siempre acorde con su “regla directiva, típica, moral”2, se ve claramente esta legitimidad parcial del “derecho positivo”, porque “tiene algo siempre de verdadero, de perfecto, de legítimo”3. Basta estos elementales conceptos para demostrar que la unión de que se trata no sirve para deducir la identidad entre el derecho natural y el derecho positivo, en cuanto este último derecho “deriva de la condición humana, sujeta siempre a no obtener la verdad sino a medias”4. La identificación del “derecho” con la costumbre unida a una forma legal que la revela no debe entenderse, pues, como una conformidad de aquél, qua “derecho positivo”, con el “derecho natural”, en el sentido de que el primero, como “derecho real”, sea también un
1 Ibid., II, I, p. 250. 2 Ibid., II, I, p. 250. 3 Ibid., II, I, p. 250. 4 Ibid., II, I, p. 250.
reflejo perfecto del “derecho positivo” como “derecho filosófico”1, sino más bien en el sentido de una tendencia progresiva a su asimilación2 , de la que ahora se trata de comprender el principio.
A la primera reflexión puede parecer que no exista otra solución que la de atribuir al “derecho positivo” el carácter de “una amalgama más o menos proporcionada de real y verdadera, de parcial y universal, de temporal y perpetua”3. Esta solución tiene, empero, el inconveniente de conducir al equívoco a que ha sido llevada la “escuela histórica”, de “limitar la verdad a la realidad, la filosofía a la historia”4 y, en consecuencia, de reducir la verdad a lo “hecho”, a “todo hecho”, que sería “verdadero, legítimo, justo, sin otra razón que porque es hecho”5, y de privar así al propio “derecho positivo” de la posibilidad, o bien “de conocerlo y realizarlo”, o bien de depurarlo o modificarlo6. Es verdad que parecen términos incompatibles los de la “historia”, “los hechos” o “la realidad” como correspondientes al “derecho real” o al “positivo”7 y el concepto de la “verdad” como asociable al “derecho natural”, o sea a aquel derecho definible en términos de verdadero y a la vez excluyente de cualquier asignación a la costumbre de potestades derogatorias (Naturali iure consuetudine non potet); pero la extrema ingeniosidad filosófica de Alberdi ha elaborado eficazmente un método de integración no dialéctica de los conceptos involucrados en la antinomia, por el que ellos llegan a reconciliarse más o menos cabalmente en una teoría ignorada por los historiadores argentinos de las “ideas jurídicas” de nuestro primer filósofo del derecho.
Al procedimiento por el que se realiza esta especie de unificación, y mejor diría, con arreglo al propio vocabulario alberdiano, asimilación, se lo puede considerar diverso del de Hegel. Lo calificaría así porque consiste en confrontar la propiedad definitoria del derecho natural, que es su carácter “eterno y universal”, con la “primera propiedad” del
1 Ibid., II, I, pp. 249252. 2 Ibid., II, I, pp. 250251. “Cada día debe asimilar más y más el derecho real (o positivo) al derecho racional. Esta aproximación es el termómetro del progreso legal de un pueblo; pero no se olvide que debe andar a paso lento, porque es el resultado de la acción compleja y lenta de todos los elementos sociales y que no llegarán jamás a ser idénticos: la perfección racional es el fin, la ley de la sociedad humana, pero la imperfección es la condición, dice bien Guizot; es ligero, injusto no aceptar esta condición. El talento está en conocerla bien, siempre que se trate de juzgar o proceder, para saber el grado de asimilación que ella suministra al derecho positivo: es lo que no hemos hecho nosotros, que en derecho político estamos un siglo más arriba de nosotros mismos, y en derecho civil un siglo más abajo.” 3 Ibid., II, I, p. 252. 4 Ibid., II, I, p. 252. 5 Ibid., II, I, p. 252. 6 Ibid., II, I, p. 252. 7 Ibid., II, I, p. 252.
“positivo”, que por el contrario es “temporal” y “circunspecto”. La confrontación se resuelve en Hegel en la afirmación de que “todo lo real es racional y […] todo lo racional es real”. Pero si fuera así debería también poder decirse que todo derecho natural es positivo y que todo derecho positivo es derecho natural. Ahora bien, este modo de pensar no es exacto, como lo demuestra Alberdi reflexionando que “lo racional, lo filosófico, lo universal”, es “la fuente de lo real, de lo histórico, de lo nacional” y, por eso, no se podría comprender al “derecho positivo”, en cuanto a él son inherentes estas últimas propiedades, con abstención de lo que constituye el “derecho natural”; no sería, asimismo, comparable este último, como negación de la “fuerza” de aquél, con el contenido de tal derecho, del que deriva precisamente su “fuerza”. Precisamente porque “la perfección racional es el fin”, “la ley de la sociedad humana”, qua modo, se resuelve en la “imperfección” como condición1.
Lo que acaso sería superfluo advertir, porque ya resulta de cuanto se ha dicho anteriormente (supra, §§ IIIV), pero que yo creo, sin embargo, oportuno repetir para evitar equívocos anidados aun en un modo académico o pretendidamente tal de considerar el “historicismo” alberdiano, es que si la “condición” de “la ley de la sociedad humana es […] la imperfección”2, ella no puede ser nunca una realidad identificable con la “perfección racional”, en cuanto ésta, qua fin, es lo “verdadero”, lo “perfecto”, lo “legítimo”. Bueno será que el lector tenga la paciencia de releer las breves reflexiones expuestas hace poco para combatir la opinión según la cual la interacción entre el derecho natural y el derecho positivo no solamente excluye la identidad sino que supone siempre las diferencias de una con otro. Se puede añadir, como lo hace Alberdi, que mientras “un solo carácter […] distingue” al “derecho positivo”, y él es su “relatividad”3 , la “inmutabilidad” es lo esencial al “derecho natural”. Por tanto, la reconciliación entre uno y otro derecho no es dialéctica, en cuanto lo sería únicamente si se resolviera en un nuevo derecho, a la vez real y racional; a la inversa de Hegel, nuevamente afirma Alberdi que “no todo lo real es racional, no todo hecho es justo”4, o sea que una parte de lo real puede ser racional pero no todo lo racional es simultáneamente real; el carácter inmutable a lo racional hace de lo definible como tal
1 Ibid., II, I, p. 250. 2 Ibid., II, I, p. 250. 3 Ibid., II, I, p. 251. 4 Ibid., II, I, p. 251.
aquello a lo que debe “asimilarse” lo real; por eso el derecho positivo, en cuanto “derecho real”, tiene “por necesidad” el ser imperfecto; su imperfección deriva de su “condición de local” o “parcial”1; y la relación entre uno y otro no se resuelve en términos dialécticos porque el extremo que constituye lo “universal” y que es el “derecho natural”, es totalmente inmutable en su mismo contenido (ius naturale ut plane inmutabile in so ipso elemento), mientras que el extremo dado por lo “local” es totalmente mutable como necesidad derivada de su “individualidad” unida a su “perfectibilidad”2 (ius positivism cuius mutabilitas essentialis derivat ex individualitate sua unita suae perfectibilis). Una confirmación de esta verdad la tenemos en la consideración de esta misma “movilidad” del derecho positivo como “su perfección”3, que excluye la “inmutabilidad de […] [las] leyes positivas”: es evidente que si ese carácter en las leyes fuera adecuado “para su engrandecimiento”, también resultaría mortal para su estabilidad”4. La cita de Montesquieu sirve a Alberdi, en cambio, para demostrar que es la movilidad misma del derecho positivo lo que da vida al Estado, en cuanto, en la opinión del segundo al menos, si tal derecho se detuviera, el Estado moriría5
.
VII. EL TRINOMIO COSTUMBRE, LEY Y DERECHO POSITIVO
El concepto del trinomio costumbre, ley y derecho positivo resulta ya con suficiente nitidez de cuanto llevamos dicho: ni la costumbre es solamente “derecho real” ni la ley verdaderamente “derecho legal”, por una parte, y por la otra, el “verdadero derecho” tampoco es uno ni otro derecho sino aquel cuya legitimidad deriva de su asimilación al derecho natural. Por otra parte, la movilidad atribuida al “derecho positivo”, en contraste con la inmutabilidad inherente al “natural”, tampoco hace de este último un derecho imposible. Es evidente y claro que si en su mutabilidad el primero tiene su “perfección”, ésta se configura necesariamente en cuanto conduce a que la observancia de la ley sea un “hábito” y éste, a su vez, consista, finalmente, en lo que los hombres no tanto “conocen” cuanto pueden hacer, acostumbrándose a ella. De ahí la regla romana, implícita en las proposiciones de Alberdi sobre este particular, de la costumbre como
1 Ibid., II, I, p. 251. 2 Ibid., II, I, p. 251. 3 Ibid., II, I, p. 251. 4 Ibid., II, I, IV, p. 271. 5 Ibid., II, I, p. 251.
ley (consuetudo pro lege servatur), conexa con la de que las leyes son derogadas por desuso (leges per desuetudinem abrogantur), de acuerdo a la cual, por lo demás, sólo la costumbre vence a la ley (consuetudo vincit legem) y es contra rationem la negación de su “fuerza” (consuetudinis magna vis est), cuya “dosis de verdad y legitimidad”1, por otra parte, no deriva del “hecho”, como se ha dicho, sino de su conformidad con el “derecho natural”2. No debe pensarse por eso que esta propiedad sea equiparable al carácter “verdadero y legítimo” del derecho natural. Ante todo se advierte aquí en el Fragmento preliminar el acostumbrado e inseparable contraste y oposición entre el concepto del “derecho positivo” como realización del “derecho natural” y la noción de este último como un derecho que el primero progresivamente realiza en el tiempo y con la diversidad que también supone la diferencia de los lugares donde opera. Si esta realización no puede sustentar una identidad entera y universal”, esto depende del hecho repetidamente indicado de que el derecho “positivo” está sujeto siempre “a no obtener la verdad sino a medias”3. Conviene reflexionar nuevamente, a este respecto, sin embargo, como por lo demás lo hace el mismo Alberdi, que el “derecho positivo […] tiene […] a la vez algo siempre de verdadero, de perfecto, de legítimo”, lo que supone, como se ha visto, una incesante necesidad de adecuación de este derecho al “derecho natural”; ahora bien, puesto que la adecuación no puede ser completa, como tampoco lo es la ley respecto de la costumbre ni la realización del bien en sí en que la moral consiste, Alberdi niega, con razón, la “identidad eterna y universal” entre los “dos” derechos.
VIII. ANALOGÍA DE ATRIBUCIÓN INTRÍNSECA ENTRE EL DERECHO NATURAL Y EL DERECHO POSITIVO
Un segundo aspecto del principio de la diversidad del derecho natural respecto del derecho positivo se refiere al carácter de la predicación común a ambos de la palabra derecho, y constituye, probablemente, el aspecto menos fácil de poner en claro.
El punto de partida debe ser el concepto de que cuando se predica de uno y de otro el vocablo “derecho”, el caso no configura tanto una aplicación unívoca de éste a
1 Ibid., II, I, p. 252. 2 Ibid., II, I, p. 250252. 3 Ibid., II, I, p. 250.
aquéllas cuanto análoga1. La univocidad no se presenta en el caso porque la predicación de que se trata no tiene lugar “en sentido no enteramente diverso” pero “perfectamente idéntico”, es decir con igualdad y sin dependencia ni orden del uno al otro”, sino, por el contrario, porque ella se efectúa “en sentido no perfectamente idéntico”, aunque igualmente “en sentido no enteramente diverso”, es decir, “con desigualdad y orden y dependencia del uno al otro”2. Ahora bien, si se tratara de un uso unívoco del término “derecho”, la relación entre los “inferiores”, representados por “natural” y por “positivo”, con aquél, definible como “superior” y por eso como nombre común cuya aplicación a ellos es caracterizable como derivación del significado de cada uno se resolvería en un caso de univocidad universal3, o sea de una predicación común de “derecho” prescindente, “perfectamente, es decir, mutuamente, de sus diferencias”4. En realidad, si éste fuera el caso, tanto el “derecho natural” como el “derecho positivo” serían propiamente derecho y la relación conceptual y no solamente lingüística entre ellos se resolvería en una univocidad universal, o sea no trascendente, por la que el derecho sería el género y “natural” y “positivo” las especies; por eso, una y otra deberían, en este supuesto de predicación común, contemplarse en términos de “igualdad” e independencia o no subordinación entre ellas. Esta sería quizá la razón más importante para calificar al iusnaturalismo de Alberdi como la negación misma de la esencia de esta doctrina; pero si, en cambio, como ha de verse, en el planteamiento alberdiano el “derecho positivo” se subordina al “natural” y la “desigualdad” entre ambos es manifiesta, tal univocidad se pierde y el concepto que aflora, con nitidez perfecta, es el de la analogía, la cual exige, para configurarse como “intrínseca”, que la “forma” inherente al término análogo sea tal que exista, “formal e intrínsecamente, […]
1 Como “nombre común”, la palabra “derecho” puede predicarse de muchos seres que serán por ello sus “inferiores”. Si “derecho” se dice del derecho natural tanto como del positivo, puesto que la predicación común no puede ser en este caso “en sentido perfectamente idéntico, es decir, con igualdad y sin dependencia ni orden del uno al otro” y, por eso, unívoca, ella debe contemplarse como análoga, es decir, con desigualdad y orden y dependencia del uno al otro”. cfr. HELLÍN, S. J. op. cit., p. 20. 2 Ibid., p. 10. 3 Esta univocidad difiere de la trascendente en que mientras en esta última el término unívoco (“derecho”) trascendería “formalmente” las diferencias, “de manera que éstas […] [se definirían] por la razón común, […] como sería, por ejemplo, el ser con respecto a todos los animales o con respecto a todos los hombres, o con respecto a todas las sustancias creadas”, en la univocidad universal “el término unívoco […] prescinde perfectamente, es decir, mutuamente, [de las] diferencias”, como acontece con “los unívocos […] [constituidos por] los géneros y las especies”. Ibid., p. 20. 4 Cuando, teniendo ante nosotros dos adjetivos diferentes, correspondientes al sustantivo “derecho”, como “natural” y “positivo”, no sería correcto decir, desde la perspectiva conceptual de Alberdi, que la relación es unívoca y analógica, porque el “derecho positivo” se subordina en ella al “natural” y, por eso, no hay igualdad sino desigualdad y no independencia sino dependencia entre ambos.
en todos los inferiores” y no solamente en el “analogado principal”, como acontrece en la “analogía […] extrínseca”1; Alberdi elimina el inconveniente de considerar al “analogado secundario” como desprovisto de la “forma” del derecho sirviéndose del concepto del “derecho positivo” como un derecho que aunque no existe como el “natural”, en cuyo caso la predicación común del término “derecho” sería unívoca, tiene la propiedad de hallarse subordinado a este último con una forma que es la misma inherente al principal2.
El concepto, ahora ya bien aclarado por la aplicación de la teoría suareciana de los términos análogos, permite considerar la noción del “derecho positivo” en Alberdi no como un no derecho ni tampoco como el mismo “derecho natural”, sino como un derecho esencialmente subordinado a éste como condición de su legitimidad.
Teniendo en cuenta por otra parte la división del “derecho positivo” también en dos sustantivos que se integran recíprocamente sin identificarse, se puede hablar a este propósito, a su vez, del “derecho consuetudinal” como de un “analogado” no definible como “secundario” sino como “principal” y, por eso, del carácter subordinado a él que tiene, qua “secundario”, el “derecho legal” (ius legale ut subiectum secundarium iuris consuetudinalis), cuya propiedad es el ser “forma” y no “fondo”, como es, en cambio, la propiedad del “derecho consuetudinal”, que consiste, en rigor, en la costumbre; pero con la salvedad de que el “imperio” de la ley o, si se quiere, de los Códigos, está dada por su subordinación a la costumbre y, por eso, al “derecho consuetudinal” como “analogado principal”, por lo que tanto puede darse el caso de una proximidad del “derecho legal” al “consuetudinal” lindante con la univocidad universal cuanto una diversidad total rayana en la equivocidad3, o sea de una relación en la que el nombre común “derecho” ser aplica a la costumbre con propiedad y a la ley con error, porque el “derecho legal” es solamente “una escritura”; tal sería, por ejemplo, no el caso de una ley inobservada o de una Constitución que se hallara en idéntica situación, a la que con
1 Cfr. SUÁREZ, S., J., op. cit., 2, I, 14; 2, II, 2223, 3233; 2, VI, 10; 28, III, 14, 17, 19, 22; 32, II, 16; HELLÍN, S. J., op. cit., p. 20. 2 Desde esta perspectiva, el derecho positivo, aunque sea propiamente definido por el mismo Alberdi como realización del derecho natural, sería siempre un derecho análogo, con analogía de atribución intrínseca, a este último. Su subordinación equivaldría a ella, mientras que el caso opuesto resolvería la predicación común en analogía extrínseca, también de atribución, si no en la equivocidad misma (infra, nota 121). 3 Sobre los equívocos, cfr. SUÁREZ, S. J., op. cit., 28, III, 1, 3; 32, II, 1, 25 y HELLÍN, S. J., op. cit., pp. 31
33.
razón Kart Loewenstein llama “semántica”1, sino el de una ley contraria a la costumbre racional.
IX. UN CASO DE SUBANALOGÍA DE ATRIBUCIÓN INTRÍNSECA
Ahora bien, a propósito de estas dos analogías intrínsecas de atribución en que se resuelve la aplicación de la palabra “derecho” al “natural” y al “positivo”, de un lado, y al “real” y al “legal”, del otro, conviene, por razón de claridad, distinguir el trinomio costumbre, ley y derecho positivo, de que ya hemos hablado (supra, § VII), de los dos binomios correspondientes a las especies de analogía intrínseca descubiertas en el apartado anterior.
No es difícil entender cómo puede explicarse el último de los términos del trinomio en su relación con él mismo como “analogado secundario” del binomio que tiene al “derecho natural” como “analogado principal”. Por causa de que él no aparece en el otro binomio, compuesto por el “derecho consuetudinal” y el “derecho legal”, es menos aparente, en verdad, su relación con estos dos términos análogos, y no conozco ninguna consideración de su concepto que ligue al término correspondiente a “consuetudinal” ni a “legal”; sin embargo, cuando Alberdi afirma de este último que no es propiamente “derecho”, simplemente porque “la ley no [lo] es”, no puede haber otra razón para ello que la de que la palabra “derecho”, aplicada a lo “legal”, es un equívoco. Si, por otra parte, se comprende el concepto del “derecho” como anterior a la “legislación”, y el de ésta como posterior al Estado, se percibe con mayor claridad que la palabra “derecho” se aplica consistentemente a la “costumbre”; y la relación de equivocidad entre la predicación del nombre común y el término predicado consistente en la ley aparece en primer plano.
Corresponde, pues, ahora, discurrir sobre la relación entre el “derecho consuetudinal” y el “derecho positivo”, que exige preguntarnos si no cabe, a su vez, distinguir, en este último, la dos variedades, relativas a las nociones del “derecho consuetudinal” y del “legal”, que muy bien puede ser una subdivisión del “derecho positivo” como analogado secundario del “derecho natural”. En vez de analogación intrínseca de atribución se puede decir de ésta que es una subanalogación intrínseca de atribución correspondiente al analogado secundario representado por el “derecho
1 Cfr. LOEWENSTEIN, Kart, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1965.
positivo”, y que éste es el carácter que ella tiene respecto del analogado principal, consistente en el “derecho natural”.
X. VALOR DE LA DOGMÁTICA Y LA JURISPRUDENCIA COMO CONSECUENCIA DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DE LA HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA DEL DERECHO
El concepto de lo que “propiamente debería llamarse derecho legal” no implica en absoluto para Alberdi una definición del derecho como necesariamente legal, o sea, con una fórmula más apropiada al racionalismo normativista en que se inspira la exigencia teorética del derecho como escrito, que la esencia del derecho sea su expresión sistemática, sino, por el contrario, que él es, en sí mismo, “derecho vivo”1 o, más exactamente todavía “consuetudinal”2. Uno es, en efecto, el derecho identificado con la costumbre, y otro el “derecho legal”, cuya “fuerza”, cuyo “imperio”, no proviene precisamente de la ley sino de la costumbre (lex definiendum ut ius positivum legitimum quod adaequat consuetudini)3 (supra, § VI).
Se puede reconocer, como lo hace Alberdi, que “el Estado […] es anterior a la legislación”4; pero no es en absoluto verdad, para el mismo Alberdi, que el Estado sea “anterior al derecho”5. Lo que hay de verdad en esta relación de conceptos es que debido a “la libertad y cultura social”, la legislación aparece 6; tal hecho tiene ciertamente la ventaja de garantizar lo mejor posible el respeto de la legalidad; pero esta ventaja está contrapesada por la inestabilidad del derecho mismo, considerado como costumbre.
1 Cfr. ALBERDI, op. cit., III, II, IV, p. 272. No veo que haya forma de probar de manera indiscutible que no sea cierto que cuando Alberdi dice “derecho vivo”, dice también, en la pregunta relativa a “dónde queda el verdadero derecho, el derecho vivo”, cuando se lo reduce a la ley, que aquel derecho es el verdadero. Pero pienso que la pretensión de que es realmente verdadero solo el definible como “vivo” únicamente se puede justificar por el argumento de que debe serlo según la costumbre (lex secundum consuetudinem aut conformitate cumilla), definida como consuetudinis rationalis, ya que evidentemente es imposible justificar la costumbre contraria al derecho natural. Por tanto, Alberdi debe sostener (sostiene, en rigor), que ese “derecho”, como “la ley o el derecho positivo […] es el mismo derecho natural realizado”. Ibid., II, V, p. 292. Lex definiendum ut ius lepitinum quod adaequat consuetudini y, por eso, ius naturale ut factum effectivum ab lege secundum consuetudinem. 2 Ibid., II, IV, p. 270.274. 3 Ibid., II, I, IV, pp. 271273. 4 Ibid., II, I, IV, p. 271. 5 Ibid., II, I, IV, p. 273. 6 Ibid., II, I, IV, p. 271.
En cuanto a la elección entre los dos principios, del derecho consuetudinal o costumbre y del derecho legal, argumento de extrema gravedad y delicadeza, la primera observación que se ha de hacer, a mi entender, es la que se refiere a la distinción, que el propio Alberdi formula, entre el pensamiento y la conducta social. Es manifiesto para
Alberdi que “los hombres no proceden como piensan, sino como acostumbran”1129, de lo que deriva la necesidad de distinguir, a propósito de la práctica social, la definible como debida de la indebida y, por eso, la racional de la que no lo es. Puesto que la “habitud” se resuelve en “cadena”, aunque “la razón […] [constituya] su antorcha”, sólo si la ley es apta para suscitar la costumbre debida, dará lugar a su legitimidad, derivada del “arte del legislador” que la ha dado para ser amada por los hombres a los que se dirige, como sugiere Platón2.
El valor de la dogmática y la jurisprudencia, como efecto de la filosofía del derecho y de la historiografía de la ciencia de éste, está comprobado así por la posibilidad de su perfecta adecuación a las “verdades jurídicas” derivadas del conocimiento de la “constitución esencial” de la “naturaleza filosófica” del derecho, “garantizada” a la filosofía por el conocimiento de sus “aplicaciones mismas”, a través de la historiografía de la ciencia del derecho.
XI. NUEVAMENTE EL DERECHO POSITIVO Y EL DERECHO NATURAL
¿Pero qué quiere decir Alberdi al afirmar que “el derecho es la regla racional de cada relación”. y que ésta es, a su vez, “indestructible y universal en su sustancia, en su principio”?3 Este problema puede provocar alguna perplejidad. Mas pienso que puedo vislumbrar algo que quizás haya querido decir Alberdi, y que encaja con otras afirmaciones del Fragmento preliminar.
Me parece que Alberdi nos dice algo más acerca del concepto del derecho. Nos lo dice más bien indirectamente y por vía de implicancia, pero me parece que lo da a entender con mucha claridad. Nos dice que “su aplicación debe ser tan móvil como las relaciones que preside”4. Pero también dedica todo un párrafo del mismo capítulo en el que asienta esta última proposición e intenta explicar qué se pretendería decir al afirmar
1 Ibid., II, I, IV, p. 273. 2 Ibid., II, I, IV, p. 273. 3 Ibid., II, I, p. 249. 4 Ibid., II, I, p. 249.
que sería “cometer una blasfemia al negar la inmutabilidad del derecho natural”1. Esta proposición no tanto es contraria cuanto concordante con la caracterización en los mismos términos de la afirmación referida al “derecho positivo”, cuya imperfección no puede ser negada “sin injuriarse a la divinidad”2. Ahora bien, puesto que Alberdi cree que lo que llama “derecho real” debe asimilarse “cada día […] al derecho racional”3, y que aquel “derecho” es, prima facie, identificable con el “derecho positivo”4, es de suponer que crea realmente en la frase en que afirma que “el derecho natural realizado” como “necesidad fundamental de la constitución humana” es el que corresponde a o debe ser tenido “por cada pueblo”5. Cree, por tanto, que “el derecho real, positivo, no es del todo perfecto, no es del todo verdadero, y legítimo; pero tiene algo siempre de verdadero, de perfecto, de legítimo”6: es decir, nos dice que la “perfección racional es el fin” de aquel derecho, cuya “perfección”, a su vez, está “en su movilidad”7, porque ésta “es el progreso, el desarrollo, la historia, la vida del Estado”8.
XII. HISTORICISMO Y IUSNATURALISMO ¿Qué nos dice Alberdi del historicismo, o más exactamente aún, de la “escuela histórica” que es su manifestación jurídica?
Dice que “el error” de ésta es sin duda haber limitado “la verdad a la realidad, la filosofía a la historia”9 y dado lugar, con ello, a la proposición conclusiva de que “todo hecho es verdadero, legítimo, justo, sin otra razón que porque es hecho”10 . Hay que notar que con esto no quiere decir que negase totalmente el valor de la historia o de los hechos. Si quisiese hacer esta negación, afirmaría simplemente que toda la razón está del lado de la “escuela filosófica”, y por tanto no necesitaría decirnos, como lo hace, que “el mejor partido será siempre un temperamento medio entre los extremos”11 de una y otra. Pero lo que afirma contra el historicismo es que su negación de “lo universal”
1 Ibid., II, I, p. 251. 2 Ibid., II, I, p. 251. 3 Ibid., II, I, p. 250. 4 Ibid., II, I, p. 250251. 5 Ibid., II, I, p. 249. 6 Ibid., II, I, p. 250. 7 Ibid., II, I, p. 251. 8Ibid., II, I, p. 251. 9 Ibid., II, I, p. 252. 10 Ibid., II, I, p. 252. 11 Ibid., II, I, p. 252.
implica la negación de “la fuente [misma] de lo real”1. Lo que esto quiere decir se hace más sencillo si consideramos cuáles son, según él, las condiciones del derecho positivo
o de su legitimidad, o sea “los principios del derecho racional, filosófico” y no los “hechos” en que consiste “la realidad” como “fuerza”2. También nos dice que “el derecho no es más que la regla moral de la conducta humana”3. En consecuencia, cuando nos dice que el “bien moral” es “la realización or el hombre del bien en sí”4, y que este último “bien” “existiría aunque desapareciese la humanidad”5, no solamente quiere decir que el “bien moral” depende de la existencia humana, sino que el “bien en sí” no sólo es independiente del hombre sino que constituye el fundamento del derecho natural y, por derivación, del derecho positivo como realización del derecho natural “por cada pueblo”.
Haber descubierto así el derecho natural como presupuesto de la legitimidad del derecho positivo en Alberdi significa haber puesto en foco la que es la mayor dificultad del mecanismo conceptual de su teoría acerca del derecho, por no decir la dramática contradicción en que ella misma se debate. Esta dificultad se refiere a la ineliminable relación entre los conceptos filosóficos atinentes al referido presupuesto y la noción del “derecho consuetudinal” como “habitual cadena” que otorga a la “legislación” su “fuerza” o imperium (supra, § V). Puesto que el llamado por Alberdi “derecho legal” sólo se configura como “derecho positivo” si y sólo si éste se resuelve en la realización del derecho natural, esto significa que no toda ley, sino aquella que es justa6, puede dar lugar al concepto del “derecho natural” como “hecho efectivo” por ella7. Pero puesto que también es necesario que la legislación se resuelva en costumbre, precisamente para imperar realmente, es igualmente clara, una vez más, la necesidad de que la dogmática provoque “los textos y los códigos” aptos para su seguimiento u observancia por la comunidad a la que están ellos dirigidos (supra, § V) y no solamente para el reconocimiento del significado de sus palabras por el intérprete judicial que ha de aplicarlos a los “casos ocurrentes” como consecuencia de su violación8.
1 Ibid., II, I, p. 252. 2 Ibid., II, I, p. 252. 3 Ibid., I, I; p. 173. 4 Ibid., I, I, II, p. 187. 5 Ibid., I, I, II, p. 188. 6 Ibid., I, V, p. 288. 7 Ibid., II, I, p. 249; V, p. 292. 8 I4bid., III, II, p. 306.
XIII. LA HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA DEL DERECHO
Pero volvamos a la proposición alberdiana de que “la historia es como la ciencia misma”1. El lenguaje empleado implica que “la historia del derecho” es como “la ciencia misma” del derecho, aunque si lo es, al menos su subiectum tiene que ser no simplemente “el derecho”. Creo que si hay que dar a ese subiectum un significado cualquiera que no sea susceptible de discusión, desde la perspectiva conceptual de Alberdi, debe ser un significado que permita la posibilidad de que pueda haber un concepto del objeto de la historiografía de la ciencia del derecho, tal que las “cuatro grandes divisiones” de esa ciencia sean comprendidas en él. Decir eso es decir que uno y el mismo concepto de la historiografía de la ciencia del derecho pueda entrar tal vez en el mismo subiectum de tal historiografía de dos modos diferentes. El que la historiografía de la ciencia del derecho comprenda a toda esta ciencia como objeto constituye una razón para considerar que no solamente la dogmática y la jurisprudencia, además de la filosofía del derecho, integran su subiectum, sino que también forma parte de él la historiografía de la ciencia del derecho. Lo que se quiere decir aquí con “historiografía de la ciencia del derecho” puede definirse, según pienso, de la siguiente manera: sea esta historiografía una de las “cuatro divisiones” de la ciencia del derecho y su objeto también ella misma. La historiografía de la ciencia del derecho será necesariamente equivalente a su objeto si y sólo si, o bien ocurre que éste implica su definición como historiografía de la historiografía, y que esta historiografía es una historia de la historiografía de la ciencia filosófica, dogmática y jurisprudencial además de historiografía; o bien que hay algún sentido de la expresión “historiografía de la ciencia del derecho” según el cual esta historiografía implica que el objeto de ella es solamente la filosofía del derecho, la dogmática y la jurisprudencia, y no también la historiografía de la ciencia del derecho. Decir que la historiografía de la ciencia cumple la condición implicada en la primera alternativa, equivale a afirmar que es el verdadero subiectum de la ciencia del derecho, de manera que si hubiera que afirmar el concepto de esta ciencia, entonces la historiografía de la ciencia del derecho sería la única división de ella que explicaría y supondría la historia de la historiografía de todas las demás, mientras que, de no ser así, la historiografía de la ciencia del derecho, como una de las cuatro divisiones de esta ciencia, negaría, en cuanto subiectum de ella misma, la
1 Ibid., III, II, II, p. 310.
ciencia historiografía y por eso la historia de la historiografía en que esta última consiste. Por tanto, ninguna ciencia del derecho que excluya su historiografía en estos términos será una ciencia del derecho que satisfaga las condiciones señaladas por Alberdi para configurar su concepto, a menos que este concepto de ella implique un concepto de la división llamada por Alberdi “historia del derecho” cuyo objeto no sea su ciencia; y no ocurrirá así con este concepto a menos que se niegue lo que el propio Alberdi contempla como divisiones o ramas de la “ciencia del derecho”. Entiendo que Alberdi usa esa expresión de un modo tal que si la “historia del derecho” no es propiamente una ciencia cuyo objeto sea la misma ciencia del derecho, entonces ninguna de las otras divisiones de ésta será definible como científica; mientras que si tiene esta propiedad (como llega a mantener), entonces el único concepto congruente con tal carácter de ellas será aquel que defina a la “historia del derecho” como historiografía de la ciencia del derecho y, por eso, como una historiografía cuyo objeto son todas las variedades de tal ciencia, sin excluir a la historiografía misma de ellas:
divisio historiographica scientiae iuris habet obiectum quattuor divisiones huius et ea de causa historiographia philosophiae iuris, historiographiae dogmaticae, historiographia iurisprudentiae et historiographiae harum trium divisionitum.
XIV. ¿HISTORIOGRAFÍA DE LA PRÁCTICA O HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA DEL DERECHO?
Consideremos el hecho que podría expresar o habría expresado Alberdi al decir, como lo hace en el enunciado inicial del artículo II del capítulo referido a las divisiones de la ciencia del derecho, que “la historia del derecho garante la naturaleza filosófica de éste, por sus aplicaciones mismas”1. Me parece muy claro que lo único que habría expresado con este enunciado sería un hecho consistente en la consideración de estas “aplicaciones” por la historiografía “en la individualidad de cada pueblo”2 tanto como “en la vida práctica de la humanidad”3; i. e. un hecho o clase de hecho no identificable con el objeto de la jurisprudencia. Hay muchos modos de aplicarse el derecho en la sociedad, de manera que lo único que nos habría de decir (nos habría dicho) a este respecto es que juzgaba estas “aplicaciones” de un modo u otro. Hay, por ejemplo, un
1 Ibid., III, II, II, p. 310. 2 Ibid., III, II, II, p. 310. 3 Ibid., III, II, II, p. 310.
inmenso número de ellas diferentes de las propias de esta división de la ciencia del derecho por medio de las cuales puede la historiografía de ésta considerar su objeto: ‘podemos pensar en el concepto de esa historiografía como aquel que, lejos de identificar su subiectum con la jurisprudencia, comprende en éste también las otras “divisiones de la ciencia del derecho”, como la dogmática, la filosofía del derecho y la historiografía de la ciencia del derecho. Cualquiera que considere que el concepto de Alberdi sobre el objeto de la historiografía del derecho, si no se identifica con la jurisprudencia, puede consistir solamente en la costumbre o en la “vida práctica” de la humanidad o “individualidad” nacional, habrá de juzgar ipso facto que el subiectum de tal historiografía no es la ciencia del derecho, ni siquiera en aquella manifestación de ésta consistente en la jurisprudencia. No cabe duda de que es cierto que si lo que Alberdi llama “historia del derecho” no se identificara con la historiografía de la ciencia del derecho, deberíamos juzgar su pensamiento sobre tal “historia” como contradictorio con su pensamiento sobre las otras “divisiones de la ciencia del derecho”. No es menos claro que por el mero hecho de considerar “todas las proporciones del orden social”1 como relevantes no estaría manifestando (no habría manifestado), respecto a la propiedad particular relativa al objeto de la historiografía del derecho, su creencia en el hecho del carácter práctico de aquél. Lo único que manifestaría o habría manifestado sería el hecho, igualmente contradictorio con su concepto de tal historiografía como división de la ciencia del derecho, que ella, o bien no es una ciencia en ningún sentido, o bien es una ciencia o rama de la ciencia del derecho cuyo objeto no es esta misma ciencia. No veo cómo se podría discutir esta consecuencia lógica del contrasentido en cuestión. Y eso no es todo: el hecho que habría de manifestar (o habría manifestado) con el enunciado inicialmente considerado debería ser un hecho general consistente en un sistema conceptual o en cuatro sistemas conceptuales concernientes a la ciencia del derecho aún por otras razones. Por ejemplo, es razonable pensar que cuando Alberdi juzga con verdadera convicción y no cierto grado particular de vaguedad o imprecisión2
1 Ibid., III, II, II, p. 310. 2 Está bastante clara la vaguedad o imprecisión de no pocas proposiciones de Alberdi incluidas en este mismo artículo II titulado “Historia del Derecho”, particularmente la proposición que define al sustantivo como “cámara oscura donde a menudo se deja pillar mansamente el derecho que fuga en el espacio inmenso de la conciencia y de la naturaleza humana” y compara ésta, sobre la base de Pascal, con un “vasto espejo cóncavo que refleja el género humano del tamaño de un solo y mismo hombre que subsiste siempre, y que aprende continuamente”. Ibid., III, II, II, p. 311.
lo que llama “campo fecundo” de la historiografía del derecho1, lo haga pensando precisamente en él como objeto de la historiografía en cuestión. Ciertamente, con el mero uso por su parte de las palabras “campo fecundo”, no quedaría expresado el hecho de que él piensa que este dominio incluye necesariamente las cuatro divisiones de la ciencia del derecho. Pero si es verdad, como lo es, que cuando se refiere, en el mismo enunciado incluyente de aquellas palabras, a la filosofía del derecho como a una ciencia que “encuentra opiniones y dogmas que allanan sus vías”2, entonces en el hecho no hipotético que estamos considerando la historiografía de la ciencia filosófica del derecho sería una especie de la historiografía de la ciencia cuyos descubrimientos conceptuales facilitarían a la filosofía del derecho su progreso. Pero, además, realmente, la mismísima dogmática, constituida en objeto de la otra especie de la historiografía de la ciencia del derecho correspondiente a esta división de la ciencia del derecho, vería facilitado “su desarrollo”, como el propio Alberdi admite, a través del hallazgo de “fórmulas y teorías” recreadas como resultado de las operaciones de la historiografía de la ciencia dogmática del derecho3. Es evidente que un concepto similar se desprende de la relación entre la ciencia de la jurisprudencia y la historiografía de ésta concebida por Alberdi al afirmar, cerrando el enunciado de que se trata, que la primera “encuentra datos luminosos que disipan la oscuridad de los textos” también en el referido “campo fecundo” constituido por aquello en que la historiografía de la ciencia del derecho se resuelve4. Además nada me parece más cierto que el juzgar que la “historia del derecho” de que constantemente nos habla Alberdi no concierne a la ciencia sino a la práctica es contradictorio con el pensamiento de que ella pudiera proveer conceptos iluminadores a la ciencia del derecho. Si se adoptase este criterio interpretativo de lo que realmente quiso decir Alberdi, entonces, de ser él verdadero se podría inferir con toda certeza que no discurría lógicamente. ¡La historiografía de la práctica permitiría a la ciencia del derecho operar con los conceptos inherentes a un objeto negado por esa misma historiografía! Me parece que esto es una reductio ad absurdum absolutamente concluyente en contra de la opinión que nos ocupa; además en lugar de decir, como apuntaría esta opinión, que dondequiera que tengamos el hecho del desarrollo de esta
1 Ibid., III, II, II, pp. 310311 2 Ibid., III, II, II, p. 310. 3 Ibid., III, II, II, p. 310. 4 Ibid., III, II, II, p. 310.
historiografía de la práctica, el hecho correspondiente a este desarrollo será el progreso de la ciencia del derecho, debemos afirmar no sólo la contradictoria, sino también la contraria; a saber, que en ningún caso la historiografía de la práctica puede dar lugar al progreso de la ciencia y que esto es precisamente lo que quiere decir Alberdi al identificar a la historiografía del derecho con la historiografía de la ciencia del derecho: divisio historiographica scientiae iuris habet obiectum quattuor divisiones.
XV. LA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA COMO OBJETO DE LA HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA DEL DERECHO
Pienso que el caso es diferente por lo que respecta a la parte de esta tesis según la cual la historia de la historiografía de la ciencia del derecho podría ser útil a su objeto, constituido no tanto por esta ciencia cuanto por su historiografía. Aquí podemos afirmar con certeza la contradictoria de esa proposición, pero no la contraria. Es así, porque si usamos “historiografía de la ciencia del derecho” en el amplísimo sentido en que no lo hace ciertamente Alberdi (i. e. un sentido tal que ella o sus resultados contribuirían a su propio progreso como división de la ciencia del derecho), entonces habrá algún aspecto en el que los conceptos adquiridos por la historia (o historiografía) de la historiografía de la ciencia del derecho será fecunda o provechosa no para esta última ciencia sino para la constituida por su historiografía, contemplada como “división” de ella. Pero también aquí podemos afirmar con toda certeza la contradictoria, pues es bien cierto que aunque de hecho pueda ser verdad este beneficio conceptual, lo que nos capacitaría para considerar como “campo fecundo” de la historiografía de la ciencia del derecho a la historiografía no sería aquella misma historiografía sino la que se definiera como historia de la historiografía de la ciencia del derecho.
La historiografía es una división de la ciencia del derecho que corresponde a ella como la filosofía y la dogmática o como la jurisprudencia; también aquí los conceptos de estas divisiones pueden encontrar aplicación útil; tanto ellas tres como la primera tienen la propiedad de ser objeto de la historiografía y de dar lugar a la historiografía de la ciencia filosófica del derecho, a la historiografía de la dogmática, a la historiografía de la ciencia jurisprudencial y a la historia o historiografía de la historiografía de la ciencia del derecho, para lo que sirve el concepto de la “historia como la ciencia misma” tanto como el concepto de esta última, con relación al derecho, a través de sus “cuatro grandes divisiones”1.
Ahora bien, lo que hay de interesante en materia de ese concepto de la historiografía jurídica no es tanto que objeto de la historiografía pueda ser la ciencia del derecho, aun cuando ésta sea el derecho mismo, sino que, a su vez, esta última ciencia sea una de las “cuatro […] divisiones” de la ciencia del derecho, lo que muestra la teoría profundizada de las relaciones entre éstas de Alberdi y se explica cuando ocurre que el objeto de la historiografía es la historiografía de la “jurisprudencia propiamente dicha” o de la “interpretación”, la historiografía de la “dogmática jurídica” y la historiografía de la “Filosofía del Derecho”2; algo diferente es lo que se verifica en cuanto a la historiografía, que como división de la ciencia del derecho sólo puede ser objeto de la historiografía pero no tener como objeto a esta última.
1 Ibid., III, II, pp. 305306. 2 Ibid., III, II, IV, pp. 305314.